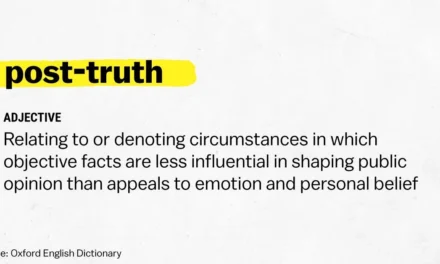“Capitalismo, socialismo y democracia” es el título de un conocido libro de Joseph A. Schumpeter sobre la relación entre algo tan noble como el Gobierno del pueblo -digámoslo así para seguir estando en la higuera- y los dos sistemas económicos que conocemos: o mercado o planificación, para entendernos.
La realidad es, como siempre, más compleja, porque hay que introducir otra variable -el Estado de Derecho o sea, el principio de legalidad- y también se debe pensar en los encargados de su aplicación, los funcionarios profesionales, lo sean del poder ejecutivo (y por tanto sometidos a instrucciones gubernamentales) o del judicial, que no tiene esa dependencia: la burocracia (administrativa o judicial, pero burocracia al cabo), palabra con mala fama pero que, desde Prusia y las teorizaciones de Max Weber, evoca cosas tan positivas como objetividad y rutinización, incluso antes de que hayan terminado llegando los expedientes electrónicos y ciegos. En suma, igualdad en la nada sencilla hora de la aplicación de la ley, o sea, de descender, con todo lo que ello significa, al terreno de los hechos. Todo el Derecho Público desde hace casi dos siglos consiste precisamente en darle vueltas a eso: como la típica rueda de un hámster.
La ideología del Brexit bebe de la cantinela del déficit democrático de las instituciones continentales y ello sobre el terreno abonado que conocemos: nuestra isla, como dijo Juan de Gante en el “Ricardo II” de Shakespeare, es un paraíso y los de enfrente, como se demostró en Hasting en 1066, lo que quieren es invadirnos. Un discurso demagógico y sectario (¿qué sucede en Liverpool o en Manchester? ¿acaso en esos Ayuntamientos no hay burócratas? ¿cómo y bajo qué parámetros se examinan -por quién- las solicitudes de licencias de obras con sus correspondientes proyectos?), pero que en la sociedad británica, y sobre todo en la inglesa, ha terminado calando. Como bien dice Miguel Ángel Aguilar, hay convicciones que crean evidencias y bien conocemos de qué pie cojea el mainstream en esos lugares: Bruselas (lo que equivale a lo que para los catalanes significa Madrid, no sólo un lugar geográfico y al que además mencionan con reiteración obsesiva) es donde tiene su asiento -allí y sólo allí- la oficina siniestra de “La codorniz”: tiparracos implacables y carentes de toda sensibilidad que se recrean con la letra pequeña de los formularios para hacer sufrir a la buena gente.
El radicalismo democrático de los populismos y nacionalismos (con perdón por el pleonasmo), dando por supuesto que fuese coherente -también ellos pierden elecciones y entonces pasan a mantener otras cosas- resulta tan peligroso como todo extremismo. El padre ideológico de las instituciones europeas, Jean Monnet, no era precisamente sospechoso de mostrarse contrario a la democracia, pero había sufrido en carne propia lo sucedido con los parlamentarismos de Francia y de Alemania en el período anterior a 1939 y que acabó teniendo las nefastas consecuencias que son conocidas. Y de ahí que buscarse una Europa por así decir neutral desde el punto de vista ideológico: unas Administraciones independientes o despolitizadas, para explicarlo con palabras de hoy. Es el origen de la Alta Autoridad de la CECA en 1951, luego reconvertida en Comisión: la burocracia (tecnificada y experta) pasó a constituir todo un objetivo. Por supuesto que la última palabra había de tenerla en cada caso el Consejo -o sea, los Estados miembros, representados, por supuesto, por gobernantes con elección popular-, pero con unas reuniones a mantener sin luz y taquígrafos y por tanto carentes de tentaciones demagógicas: el conciliábulo -el viejo directorio de las potencias, sólo que ahora cada quien en representación de su pueblo- significaba no sólo el mal menor sino verdaderamente la solución, partiendo de la base de que se trataba de buscar la capacidad real de tomar decisiones. La funcionalidad por encima de todo.
Desde entonces, hace más de sesenta años, han pasado muchas cosas, incluyendo la emergencia de un “demos” europeo a partir de 1979, al menos formalmente. Y los enemigos de la sociedad abierta, en Inglaterra y en Cataluña, se han envuelto en la bandera de la democracia (que a nivel nacional o subnacional ha degenerado en partitocracia, pero es otro debate) para diseñar el tipo de adversario (una caricatura de adversario, por supuesto) que siempre se necesita como diana. Los unos dicen ser de derechas –“take the control back”- y los otros, con palabras no sólo impropias sino taimadas, de izquierdas -“dret a decidir”-, pero no nos dejemos embaucar por las etiquetas ni (a partir de la conocida caracterización de Lippmann) por los estereotipos: el mundo es no sólo pequeño sino también redondo, casi como un balón de fútbol, y, como sabemos desde Elcano en 1520, al Este se puede terminar llegando por el Oeste o a la inversa. Los extremos se tocan, sí. Y se recrean en tocarse.
Por cierto, sobre el concepto de democracia, conviene ver la última intervención de Alejandro Nieto en la web de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, «El pasado democrático español». Lo digo para situarnos. Y es que la botella -la realidad- se puede ver aquí o allá, en Londres, en Bruselas, en Madrid o en Barcelona, medio llena o medio vacía -hay argumentos para todo-, pero sólo siempre que uno no tenga las anteojeras que son propias del sectarismo.